por Ángela Munuera Bassols (psicóloga, filóloga, poeta)
Hoy aparece en la prensa el horror de otra mujer asesinada, otra víctima de la violencia letal del machismo. Decir que el machismo asesina, sin embargo, no es algo genérico, sino concreto. Cada mujer que muere, ha muerto a manos de su machista significativo particular.Cada asesino concreto, lejos de ser “el otro, el diferente, el brutal”, canaliza y administra lo mortífero del veneno del machismo de cada uno de nosotros, hombres que lo administran, mujeres que lo sufrimos y toleramos. El terror de lo que esto significa, sin embargo, no termina de calar en el tejido social.
El poder activo del arsénico es relativo al cuerpo que lo ingiere. Cuentan que un emperador romano intentó matar a su esposa mezclando arsénico con sus comidas. Pero ella, que sospechaba el deseo asesino de su marido, se había inmunizado tomando pequeñas cantidades durante años. El emperador no pudo asesinar a su esposa con el veneno.
Resulta ser que la cualidad mortífera de los venenos no depende sólo de su fuerza o de de la cantidad administrada, sino de la tolerancia, el tamaño y la fuerza relativa del cuerpo que ingiere el veneno. Dicho de otro modo, aunque el arsénico es un veneno mortal, si la cantidad que se administra es pequeña, la potencia mortífera por referencia al cuerpo que ataca es menor. Una cantidad de arsénico que mataría un cuerpo más débil o no inmunizado apenas hace mella en un cuerpo fuerte e inmune. Lo mismo ocurre con el machismo. Podríamos decir que el poder mortífero del machismo es, como un veneno, relativo al cuerpo que lo ingiere. También podemos decir que pequeñas dosis de machismo administradas constantemente, nos hacen inmunes. Pero eso no disminuye, como en el arsénico, su cualidad letal, sino que aumenta nuestra resistencia. Durante mis vacaciones veraniegas, he podido comprobar hasta qué punto las dosis de machismo varían según la capacidad de matar de los varones y la capacidad de tolerancia de sus mujeres. La tolerancia de ellas, claro, depende de su propio ejercicio de auto-inmunización, que está en relación directa con el uso constante y solapado del machismo de ellos, con sus bravatas, chistes, descalificaciones, pequeños insultos, miradas, risitas, conversaciones o gestos, siempre en torno a esos ejes de giro que son las actividades de verano, por ejemplo, excursiones, barbacoas, cervecitas en el bar, la ropa distendida que lleva cada cual, los gestos y espacios que cada uno domina y pone en juego. Veamos la escena de mis vacaciones.
Crucé España de oeste a este para ir a una playa levantina. Yo iba a ver a mis amigas de invierno, las que dejé hace algo más de un año, cuando me trasladé a vivir al oeste. Nuestra amistad por tanto era invernal, es decir, de chicas solas, sin los maridos, pues ellos trabajan fuera y ellas en casa. Yo (por suerte para mí) no tengo marido. Pero ellas están casadas y, en verano, sus maridos, de vacaciones, enseñorean el lugar. Sinceramente, yo iba a ver a mis amigas y me olvidé de que tenían maridos.
Este era el panorama. Ellos en bañador, pasean con el torso desnudo ordenando cosas y organizando actividades; ellas, con sus vestidos ligeros de verano encima del bikini, picotean aceitunas mientras preparan la mesa con movimientos silenciosos (que también pueden llamarse sumisos, pero no se nombran). Ellos, cerveza en mano, fuman, gritan sus bromas machistas, sus bravatas, sus competiciones imposibles de ignorar, ríen a carcajadas. De hecho, ellos, con esa forma suya de moverse y hacerse oír que lo llena todo, focalizan el ambiente, aunque ayudan a traer sillas, pues son modernos. Miro a mis amigas deslizarse entre vasos y platos, admirando cada una a su marido. Ellas ríen con risitas y miran con miradas que yo no conocía en el invierno y pienso que cuando sus maridos no estaban, ellas no eran así, se expresaban y movían libremente. Ahora ellas parecen vivir con el pensamiento detenido y el gesto girando alrededor de ellos.
Sin marido a quien contemplar, me siento libre, fuera de contexto, soy el testigo de cargo de la reunión. Cuando Rafael o Daniel o Mario sueltan sus chistes verdes, las mujeres ríen ruborosas, casi como vírgenes adolescentes. Yo estoy entre ellas, soy ellas y no soy, por eso siento vergüenza de los chistes de ellos, de sus risotadas y también vergüenza de las risas tímidas de ellas, tan femeninas, aprobadoras del contexto.
Lo peor fue la primera noche. Rafael y María me han invitado a cenar en su patio. Rafael alardea de igualitario, charlando conmigo, mientras María prepara la cena. Pasa por ahí una vecina y Rafael la llama: “¡Hombre, Rosita, ven, siéntate con nosotros a cenar!”. “Es que Florentino…” “¡Pues llámale, mujer, dile que venga!”. En el curso de la cena, María y Rosa se levantan varias veces a servir la mesa, Florentino y Rafael comentan cosas de la vida, de los periódicos, de las atletas y los atletas olímpicos, de las diferencias entre hombres y mujeres. Dice Florentino que todas las diferencias son naturales. Rafael responde que es verdad, que las diferencias dependen del sexo.
María y Rosa se sientan. De pronto, Florentino dice con voz suave: “No me extraña que mueran tantas mujeres hoy en día. Es comprensible que los hombres las maten, porque es que las tienen que matar: hay que ver qué exigentes, qué malas son las mujeres. Bueno, la mía no, pero es que ésas, incluso cuando se separan pretenden que ellos paguen la comida de los hijos. Ellas se quedan con la casa, con los hijos, con todo, y los maridos a pagar: ¿cómo no van a matarlas?” Cierto es que Rafael ha demostrado también ser machista, pero su grado de machismo de bravata resulta una broma y la inmunidad adquirida por María marca la diferencia. Rosa abre la boca. Se le cae, más bien. Su mandíbula resbala hacia abajo en una expresión de asombro inédito. Pienso: ¿acaba de cobrar conciencia de la cualidad venenosa del machismo de su marido, de su capacidad real para administrar la dosis mortal exacta que la puede asesinar?
Es verano. He viajado seiscientos kilómetros para ver a mis amigas. Los maridos están en medio con su machismo feroz, imparable. Rosa acaba de enterarse de que vive en peligro de muerte. Digo: “Ya lo sabes, Rosa: si te rebelas o se te ocurre separarte, Florentino te va a buscar para matarte”. Todos ríen. Rosa no. Yo miro severamente a Florentino y luego retiro la mirada. Siento nauseas. Pero, invitada en casa ajena, no encuentro modo de abandonar su compañía. Sin embargo, es Florentino quien se marcha. Se levanta. Sonríe. Dice: “Yo sólo digo la verdad, lo que es. Ahora me voy a dormir”. Buenas noches a todos”.
Rosa se queda con nosotros unos minutos eternos. Muda. Paralizada. Cuando cobra fuerzas, se va también a dormir con su marido machista, que ya ronca. Antes de salir del patio, Rosa, sin embargo, dice: “No hay que tenérselo en cuenta. Florentino es un hombre pero, en el fondo, es bueno”. Y María responde: “Es verdad, Florentino es un buen hombre”. Es su manera particular de hacerse inmunes. Su manera de excusar el machismo extremo: al fin y al cabo, es un hombre.
Rafael, en su admirable capacidad adquirida para administrar dosis no-letales de machismo, dice: “No se puede discutir con un hombre que está seguro de tener la verdad en su bolsillo. Machistas somos todos, ¡pero él!”, y se levanta y recoge la mesa, apila las botellas, guarda el mantel y las sillas.
Ya en la cama, pienso: ¿Decimos “bravo” por el pequeño machismo tolerable, sólo de broma, de Rafael, bravo por su alarde de reflexión sobre la verdad, bravo por su gesto igualitario al recoger la mesa? Pues no. La ventaja igualitaria de Rafael es que él es consciente de ser machista. Pero su desventaja machista es que esa misma consciencia le hace capaz de administrar dosis pequeñas de machismo, no mortíferas, que nos van inmunizando a todos.
Pienso también, sobre todo, en María, en Rosa. En mi cabeza les digo, me digo: No, amigas, Florentino no es bueno en el fondo, sino en la apariencia, en la forma. Florentino tiene ese aspecto manso y dulce del hombre que es servido y no necesita reclamar nada para recibir honores, porque ella, Rosa, se los da sin cuestionarlos. Mientras no cuestiones tu sumisión, Rosa, tu vida no tiene sentido. Pero, ay, si la cuestionas; porque él está dispuesto a llegar a la dosis mortal. Tiembla, amiga.
Esta es la tragedia de los Rafaeles, los Danieles, los Marios, los miles de maridos de machismo suave, machismo de verano: inmunizan a la sociedad con sus prácticas cotidianas micro-machistas. Sólo cuando la rebelión es total, la dosis será tan grande que llegará a matar físicamente a la mujer. “Pero ésos, los que las matan”, dirán Rafael y Daniel y Mario y Felipe y Alfonso y Juan y casi todos, “ésos”, no son como “nosotros”.
Sin embargo, yo digo: sí son como vosotros. De hecho, son vosotros. Son vosotros, son nosotros y nosotras, porque si toleramos como inofensivas las pequeñas dosis de machismo de cada día, en realidad, estamos preparando la necesidad de esas grandes dosis de veneno machista que llega a asesinar. Por eso aparecen en la prensa, cada semana, mujeres asesinadas por sus machistas. Por eso también ellas somos nosotras.
El poder activo del arsénico es relativo al cuerpo que lo ingiere. Cuentan que un emperador romano intentó matar a su esposa mezclando arsénico con sus comidas. Pero ella, que sospechaba el deseo asesino de su marido, se había inmunizado tomando pequeñas cantidades durante años. El emperador no pudo asesinar a su esposa con el veneno.
Resulta ser que la cualidad mortífera de los venenos no depende sólo de su fuerza o de de la cantidad administrada, sino de la tolerancia, el tamaño y la fuerza relativa del cuerpo que ingiere el veneno. Dicho de otro modo, aunque el arsénico es un veneno mortal, si la cantidad que se administra es pequeña, la potencia mortífera por referencia al cuerpo que ataca es menor. Una cantidad de arsénico que mataría un cuerpo más débil o no inmunizado apenas hace mella en un cuerpo fuerte e inmune. Lo mismo ocurre con el machismo. Podríamos decir que el poder mortífero del machismo es, como un veneno, relativo al cuerpo que lo ingiere. También podemos decir que pequeñas dosis de machismo administradas constantemente, nos hacen inmunes. Pero eso no disminuye, como en el arsénico, su cualidad letal, sino que aumenta nuestra resistencia. Durante mis vacaciones veraniegas, he podido comprobar hasta qué punto las dosis de machismo varían según la capacidad de matar de los varones y la capacidad de tolerancia de sus mujeres. La tolerancia de ellas, claro, depende de su propio ejercicio de auto-inmunización, que está en relación directa con el uso constante y solapado del machismo de ellos, con sus bravatas, chistes, descalificaciones, pequeños insultos, miradas, risitas, conversaciones o gestos, siempre en torno a esos ejes de giro que son las actividades de verano, por ejemplo, excursiones, barbacoas, cervecitas en el bar, la ropa distendida que lleva cada cual, los gestos y espacios que cada uno domina y pone en juego. Veamos la escena de mis vacaciones.
Crucé España de oeste a este para ir a una playa levantina. Yo iba a ver a mis amigas de invierno, las que dejé hace algo más de un año, cuando me trasladé a vivir al oeste. Nuestra amistad por tanto era invernal, es decir, de chicas solas, sin los maridos, pues ellos trabajan fuera y ellas en casa. Yo (por suerte para mí) no tengo marido. Pero ellas están casadas y, en verano, sus maridos, de vacaciones, enseñorean el lugar. Sinceramente, yo iba a ver a mis amigas y me olvidé de que tenían maridos.
Este era el panorama. Ellos en bañador, pasean con el torso desnudo ordenando cosas y organizando actividades; ellas, con sus vestidos ligeros de verano encima del bikini, picotean aceitunas mientras preparan la mesa con movimientos silenciosos (que también pueden llamarse sumisos, pero no se nombran). Ellos, cerveza en mano, fuman, gritan sus bromas machistas, sus bravatas, sus competiciones imposibles de ignorar, ríen a carcajadas. De hecho, ellos, con esa forma suya de moverse y hacerse oír que lo llena todo, focalizan el ambiente, aunque ayudan a traer sillas, pues son modernos. Miro a mis amigas deslizarse entre vasos y platos, admirando cada una a su marido. Ellas ríen con risitas y miran con miradas que yo no conocía en el invierno y pienso que cuando sus maridos no estaban, ellas no eran así, se expresaban y movían libremente. Ahora ellas parecen vivir con el pensamiento detenido y el gesto girando alrededor de ellos.
Sin marido a quien contemplar, me siento libre, fuera de contexto, soy el testigo de cargo de la reunión. Cuando Rafael o Daniel o Mario sueltan sus chistes verdes, las mujeres ríen ruborosas, casi como vírgenes adolescentes. Yo estoy entre ellas, soy ellas y no soy, por eso siento vergüenza de los chistes de ellos, de sus risotadas y también vergüenza de las risas tímidas de ellas, tan femeninas, aprobadoras del contexto.
Lo peor fue la primera noche. Rafael y María me han invitado a cenar en su patio. Rafael alardea de igualitario, charlando conmigo, mientras María prepara la cena. Pasa por ahí una vecina y Rafael la llama: “¡Hombre, Rosita, ven, siéntate con nosotros a cenar!”. “Es que Florentino…” “¡Pues llámale, mujer, dile que venga!”. En el curso de la cena, María y Rosa se levantan varias veces a servir la mesa, Florentino y Rafael comentan cosas de la vida, de los periódicos, de las atletas y los atletas olímpicos, de las diferencias entre hombres y mujeres. Dice Florentino que todas las diferencias son naturales. Rafael responde que es verdad, que las diferencias dependen del sexo.
María y Rosa se sientan. De pronto, Florentino dice con voz suave: “No me extraña que mueran tantas mujeres hoy en día. Es comprensible que los hombres las maten, porque es que las tienen que matar: hay que ver qué exigentes, qué malas son las mujeres. Bueno, la mía no, pero es que ésas, incluso cuando se separan pretenden que ellos paguen la comida de los hijos. Ellas se quedan con la casa, con los hijos, con todo, y los maridos a pagar: ¿cómo no van a matarlas?” Cierto es que Rafael ha demostrado también ser machista, pero su grado de machismo de bravata resulta una broma y la inmunidad adquirida por María marca la diferencia. Rosa abre la boca. Se le cae, más bien. Su mandíbula resbala hacia abajo en una expresión de asombro inédito. Pienso: ¿acaba de cobrar conciencia de la cualidad venenosa del machismo de su marido, de su capacidad real para administrar la dosis mortal exacta que la puede asesinar?
Es verano. He viajado seiscientos kilómetros para ver a mis amigas. Los maridos están en medio con su machismo feroz, imparable. Rosa acaba de enterarse de que vive en peligro de muerte. Digo: “Ya lo sabes, Rosa: si te rebelas o se te ocurre separarte, Florentino te va a buscar para matarte”. Todos ríen. Rosa no. Yo miro severamente a Florentino y luego retiro la mirada. Siento nauseas. Pero, invitada en casa ajena, no encuentro modo de abandonar su compañía. Sin embargo, es Florentino quien se marcha. Se levanta. Sonríe. Dice: “Yo sólo digo la verdad, lo que es. Ahora me voy a dormir”. Buenas noches a todos”.
Rosa se queda con nosotros unos minutos eternos. Muda. Paralizada. Cuando cobra fuerzas, se va también a dormir con su marido machista, que ya ronca. Antes de salir del patio, Rosa, sin embargo, dice: “No hay que tenérselo en cuenta. Florentino es un hombre pero, en el fondo, es bueno”. Y María responde: “Es verdad, Florentino es un buen hombre”. Es su manera particular de hacerse inmunes. Su manera de excusar el machismo extremo: al fin y al cabo, es un hombre.
Rafael, en su admirable capacidad adquirida para administrar dosis no-letales de machismo, dice: “No se puede discutir con un hombre que está seguro de tener la verdad en su bolsillo. Machistas somos todos, ¡pero él!”, y se levanta y recoge la mesa, apila las botellas, guarda el mantel y las sillas.
Ya en la cama, pienso: ¿Decimos “bravo” por el pequeño machismo tolerable, sólo de broma, de Rafael, bravo por su alarde de reflexión sobre la verdad, bravo por su gesto igualitario al recoger la mesa? Pues no. La ventaja igualitaria de Rafael es que él es consciente de ser machista. Pero su desventaja machista es que esa misma consciencia le hace capaz de administrar dosis pequeñas de machismo, no mortíferas, que nos van inmunizando a todos.
Pienso también, sobre todo, en María, en Rosa. En mi cabeza les digo, me digo: No, amigas, Florentino no es bueno en el fondo, sino en la apariencia, en la forma. Florentino tiene ese aspecto manso y dulce del hombre que es servido y no necesita reclamar nada para recibir honores, porque ella, Rosa, se los da sin cuestionarlos. Mientras no cuestiones tu sumisión, Rosa, tu vida no tiene sentido. Pero, ay, si la cuestionas; porque él está dispuesto a llegar a la dosis mortal. Tiembla, amiga.
Esta es la tragedia de los Rafaeles, los Danieles, los Marios, los miles de maridos de machismo suave, machismo de verano: inmunizan a la sociedad con sus prácticas cotidianas micro-machistas. Sólo cuando la rebelión es total, la dosis será tan grande que llegará a matar físicamente a la mujer. “Pero ésos, los que las matan”, dirán Rafael y Daniel y Mario y Felipe y Alfonso y Juan y casi todos, “ésos”, no son como “nosotros”.
Sin embargo, yo digo: sí son como vosotros. De hecho, son vosotros. Son vosotros, son nosotros y nosotras, porque si toleramos como inofensivas las pequeñas dosis de machismo de cada día, en realidad, estamos preparando la necesidad de esas grandes dosis de veneno machista que llega a asesinar. Por eso aparecen en la prensa, cada semana, mujeres asesinadas por sus machistas. Por eso también ellas somos nosotras.





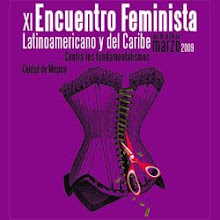

No hay comentarios:
Publicar un comentario